Militia
por Germán Maretto · Publicada · Actualizado
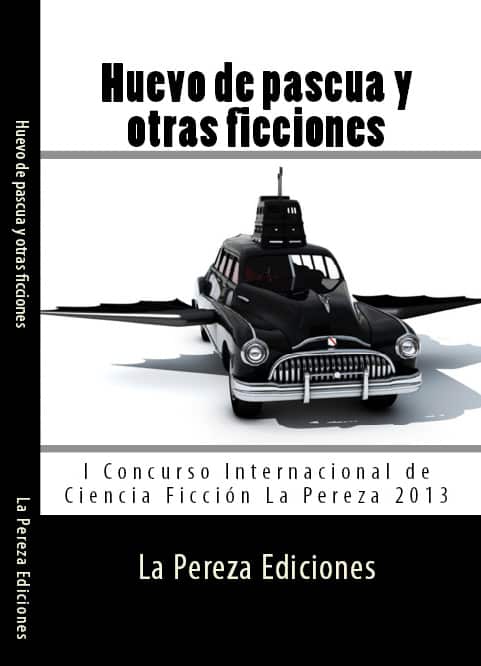 Primera Mención en el Concurso Internacional de Ciencia Ficción La Pereza 2013 – USA
Primera Mención en el Concurso Internacional de Ciencia Ficción La Pereza 2013 – USA
Este cuento fue inicialmente uno: El soldado. Y si bien era autosuficiente en su trama, sentía que le faltaba algo. Esa carencia solo pude resolverla luego de una charla acerca del daño que le pueden causar a un niño el desprecio, la humillación, la traición, el rechazo y el abandono.
Tras esa charla sentí que había encontrado esas piezas faltantes para que la narración cobrara una entidad mucho más orgánica y completa que finalmente se integró en un cuento mucho más sofisticado, divido en cinco cuentos más pequeños: El comando, El general, El soldado, El piloto y El marino.
Debajo están todos. Solo basta con cliquear en cada título para leerlos:
El capitán miró las coordenadas y levantó la mano. El Stryker se detuvo detrás de unas rocas. Diez cascos se calzaron. Tras un rápido vistazo con la cámara infrarroja, la compuerta trasera del vehículo blindado se abrió.
–¿Cuánto falta para que el Reaper venga? –preguntó luego.
–Nueve minutos –le respondió el cabo, sin quitar la mirada de la pantalla.
–El que quiera salir a mear que lo haga ahora. El rock and roll está por empezar.
Aún sentados, sus hombres sonrieron escuetamente, sin quitar las manos de sus rifles de asalto, las culatas frente a las pelotas, el final de los cañones frente a los ojos.
–Contacto con satélite, señor. Tenemos imágenes térmicas.
–¿Qué tenemos, cabo?
–Todos duermen, salvo estos guardias –y dejó el índice a milímetros de la pantalla, señalando dos siluetas blanquecinas que se movían sobre una imagen satelital que, en relieves verdosos, mostraba la casa vista desde el cielo. El resto de sus ocupantes estaba en posición horizontal.
–No la van a ver venir, manga de mierdas.
–S… señor –murmuró el cabo, con el entrecejo fruncido –, hay algo que no está bien.
–¿Qué pasa?
–El Reaper… acaba de desviarse.
–Los de Inteligencia acaban de descubrir que no es la casa. Nos iban a hacer llevar puesta otra familia. ¡Siempre los mismos imb…!
–Parece que viene hacia nosotros.
–¡Nos lleve el diablo!
Segundos después, la confirmación llegaba desde la base. El avión no tripulado estaba siendo controlado por hackers iraníes.
El capitán propuso abortar la misión pero uno de los comandos, Deathson, chasqueó la lengua y murmuró que las cosas deberían hacerse…
–¿Como en la vieja escuela? –completó el capitán–. Para ser nuevo en el negocio, no lo haces tan mal. ¿No es cierto que no vamos a dejar que las cosas queden así? Démosle el gusto a Deathson. Un bombardeo no es justicia. Hagamos que pague en vida. La justicia es para quienes la sobreviven. Y haciéndose un círculo pequeño en el pecho, en el lugar donde va la Medalla de Honor, recorrió los ojos de sus hombres con la mirada encendida–. Ahora, señoritas, a bailar.
Segundos después, en el vehículo sólo quedan el capitán y el cabo. Ellos esperarán a que el avión se acerque lo suficiente para usar la radiofrecuencia de emergencia y recuperar su control. Si no lo logran, lo derribarán.
Ocho minutos para que el avión hackeado llegue al área y achicharre a los suyos.
Ocho comandos se mueven sigilosamente. Avanzan hacia la casa. Sus nuevas órdenes: traer al líder entero y respirando, nada de avioncitos robóticos cocinándolo con bombas y salpimentándolo con escombros.
Siete minutos.
Siete hombres. Uno acaba de caer, con su ojo derecho estallado como una sandía en miniatura. Sus sesos han corrido igual suerte.
–Francotiradores –susurra Deathson por la radio mientras se resguarda tras una pared.
El capitán da la ubicación del que ha disparado. Les han tendido una trampa. Los iraníes se han hecho los dormidos. Ahora todas las siluetas blanquecinas de la pantalla se mueven, ubicándose en posición de combate.
Seis minutos.
Martínez lanza un cohete. El falso tanque de agua vuela en pedazos, junto con el francotirador que allí se ocultaba. La música comienza: disparos, gritos. Disparos, disparos, metralla, explosiones. Menos gritos, menos disparos.
Cinco minutos.
Alto el fuego. Área despejada. Los comandos entran. Humo, fuego, cuerpos que no mueven, pero ahora de verdad, ni las partes sujetas ni las sueltas.
La orden sigue pendiente: encontrar al líder y traerlo. “Vale más vivo que en trozos. Que se metan el Reaper en el culo. Avioncito de mierda. Lo haremos como dijo Deathson, a la manera de la vieja escuela. Traigan entero a ese hijo de mil putas musulmanas. Le mostraré cuánto sale habernos llenado New York de radioactividad… Y si quieren que el Presi les dé la mano y la medallita, háganlo rápido: hay vehículos acercándose.”
Revisan cada cuarto hasta que finalmente lo encuentran. Está en el centro del edificio, rodeado de una decena de hombres con trajes de neoprene, por eso los sensores térmicos del satélite no los detectaron. Enfundados en chalecos antibalas chinos, disparan con muy buena munición y mejor puntería. Tras ellos, en un rincón, hay una persona protegida por una túnica y un velo que le cubre el rostro. Sentada sobre un cajón de frutas, con la joroba de un camello, la mujer tiene una mano en el vientre y la otra en la nuca. Su cabeza casi toca el teclado de la notebook que opera.
Deathson recuerda la frase que le enseñó su padre: “El orgullo carga la sonrisa con la que derribas a tu enemigo”. Sonriente, presiona el gatillo. Los casquillos de las balas que caen al piso desentonan con las notas de Sweet Home Alabama que murmura.
Cuatro minutos.
No más disparos. Los cañones de los fusiles hierven. Sólo cuatro comandos logran entrar a la habitación. Los otros (lo que queda de ellos) mezclan sangres con los terroristas. El mismo líquido rojo, el mismo barro negro.
Tres minutos.
Tres soldados se llevan al pez gordo. Sólo quedan Deathson, que los ha convencido de irse sin él y la mujer. Dos minutos para que el avión no tripulado mande al vehículo en el que vinieron al sótano del infierno.
–Blaja blaha blaja blaha –le dice ella, interponiendo las palmas de las manos, como si así pudiera evitar el hoyo que piensa dejarle entre los ojos. También podría usar su cuchillo Bowie para arrancarle el velo y hacerle una sonrisa más amplia y jugosa–. Blaja blaha blaja blaha –insiste.
Él comienza a identificar algo dicho en un inglés muy rústico: “Blaja él blaha obligar”.
Le arranca el velo, pero con la mano. La mira a los ojos: monedas de 10 o de 25 centavos, a cada milésima de segundo, su terror ofrece pagas distintas. Le cree. Está embarazada como su esposa, que lo espera en Alabama para hacerlo padre. Lejos de la capital del mundo, Alabama sigue siendo verde, New York, donde el líder iraní ordenó detonar la bomba sucia, es la versión gigante de la central nuclear donde trabaja Homero Simpson. Sonríe. En cierta forma se ha hecho justicia.
–Stop it. Stop the Reaper –le dice a ella, y con la punta del fusil señala la pantalla del ordenador. Luego vuelve a apuntarle.
Un minuto.
–Vuelva, Deathson. Ya tenemos el paquete –le ordena el capitán por el intercomunicador. Vamos a derribar el avioncito e irnos de aquí.
–¡Espere, capitán! Tengo al chofer loco… la chofer.
–Mátela.
Treinta segundos.
Ella sigue tecleando en el portátil. Él no deja de apuntarle, aunque sabe que no le puede disparar.
Veinte segundos.
Última tecla.
Quince segundos.
–¡Avión ustedes! –exclama la mujer.
–Capitán, dígale al cabo que pruebe ahora –dice él por radio, sin dejar de apuntarle.
La mujer ahora parece tener la cara de su esposa.
Cinco segundos.
Cuatro.
Tres.
Un zumbido de turborreactores pasa de largo. No hay explosión.
–¡Muy bien, comando! Muy bien… para ser un principiante. Todos tendremos premio. Traiga a la caratapada con vida. Apuesto que es su mujerzuela. Si este jefecito se pone duro, un par de golpes a la ramera bastarán para que cante New York, New York como Sinatra… ¡Y apúrese! Estamos reprogramando el Reaper para convertir la casa en un puto cráter y hundir toda la mierda musulmana que está viniendo.
Deathson obedece. La ayuda a ponerse de pie. Le pasa un brazo por la cintura y la va remolcando, pero ella apenas puede moverse. Entonces la carga o no saldrán a tiempo. Sus borceguíes quiebran tablones chamuscados, astillan aún más los vidrios del suelo y se entierran en el barro negro. Lleva a la mujer. Es su esposa que ha venido a ayudarlo. Sonríe. Sabe que ella piensa que es un héroe. Un héroe que ha luchado cara a cara contra el mal. Un héroe que hará que Irán se ahogue dentro de sus barriles de petróleo, como les pasó a todos los otros países árabes. Un héroe.
Sale del edificio, con la iraní a cuestas. El Stryker está más allá, ya pueden verlo… pero algo le quema en la espalda, le desintegra la vértebra. Se desploma en el acto. La mujer cae junto con él, pero enseguida se levanta. Quiere ayudarlo, pero él no puede moverse. No siente ni sus brazos ni sus pies. Es como el muñeco que le ha dejado a su esposa antes de partir… uno con casco y transpirado.
Intercambia miradas con la iraní. Ella menea la cabeza. Se mira el vientre y luego a él. Con sus blahas quiere decirle algo. Llora, quiere ayudarlo, pero apenas puede con ella misma. Finalmente corre como puede hacia el vehículo. Otro disparo se entierra a centímetros de ella y él quiere gritar, pero se contiene. Ahora es una masa de carne con una bala en el espinazo. No debe pedir ayuda. Así es el protocolo. No puede poner en riesgo las vidas de los miembros de su equipo… Lo del “uno para todos y todos para uno” es sólo en las películas que no verá con su hijo. Además, ya no está en el reseco Irán si no en la verde América. Sonríe. “El orgullo carga la sonrisa con la que derribas a tu enemigo”, recuerda que dejó escrito en el reverso de una foto donde está vestido con el uniforme de gala. Eso sí verá su hijo.
Piensa en el tiempo que no pasará con él. Luego piensa sólo en el tiempo. Eran nueve minutos los que debiera haberse quedado callado pero no: justo a tiempo, antes de que el capitán abortara la misión, él abrió la boca. Por su culpa, sus compañeros tendrán en el pecho la puta Medalla de Honor y él un bombazo.
Justo a tiempo llegan los refuerzos iraníes.
Justo a tiempo ella entra al Stryker, que cierra la compuerta blindada y se pone en marcha, huyendo por el puente que une el desierto de Irán con las fértiles praderas de Alabama.
Justo a tiempo el Reaper regresa, sobrevuela la zona y lanza la bomba.
Justo a tiempo entiende lo que el capitán quiso decirle con que “la justicia es para quienes la sobreviven”.
Justo a tiempo cierra ojos y aprieta muelas. La injusticia es para el resto.
El general Deathson terminó de escribir el e-mail. Como asunto, puso una palabra: “Rendición”. Lo clasificó como Confidencial-5 y volvió a revisar el texto. Luego clicó en “send”, pero un sonido repentino le avisó de un error. “Problemas con la copia desde el servidor remoto”, leyó con ojos en llamas. Resoplando intentó las primeras alternativas para resolverlo; bufando las últimas e insultando siempre.
Finalmente lo logró. Miró el reloj y retiró bruscamente la tarjeta de memoria del ordenador. No había tiempo para más revisiones. La guardó en el bolsillo del pantalón. Apagó el ordenador y lo puso dentro del maletín de seguridad. Lo cerró y un pip le indicó que ni balas, ni fuego ni nada lo podrían abrir.
Salió de su tienda de campaña. Miró alrededor y suspiró. Si agrupara a todos los hombres de su división se moriría de pena. Con la ayuda de tecnología china, los argentinos los habían diezmado sistemáticamente: de veinte mil a un poco más de mil… Pero el 101º venía al rescate.
A su paso, los hombres que cruzó se cuadraron para saludarlo, con sonrisas y ojos de seres que habían vuelto a la vida. “Les hubiéramos pateado el culo si no se rendían, señor”, dijo uno. “Maricones. Nos dejan sin revancha, general”, dijo otro y escupió al suelo, como si los ataques que habían reducido su división a un paupérrimo regimiento hubieran sido sólo efectos especiales de una mala película de guerra.
Pensando en que no hay suministro más estratégico que la esperanza, subió al todoterreno. El capitán Martínez conducía. Cuando se pusieron en movimiento, Deathson respiró hondo. Estaban a minutos del alivio.
A la salida del campamento, centenares de vacas los vieron pasar por una ruta llena de agujeros. Libras y más libras de carne orgánica esperando ser apiladas en el supermercado. A siete dólares la libra y mil doscientas libras por vaca… oro rojo listo para humear en la barbacoa.
Por un momento se recordó niño. Una película de vaqueros le hacía brillar los ojos.
–Martínez, ¿cuántos acres son mil hectáreas?
–El tamaño de una ciudad –le respondió el capitán, que también las miraba pastar, más preocupadas en aniquilar moscas con el rabo que con los combates de días atrás.
Martínez, hijo de argentinos, no tenía remordimientos al momento de ametrallar a quienes podrían haber sido sus compañeros de juegos en la infancia. De hecho, tenía el mejor ratio: 2.8 enemigos/día. Auténtico perfora-carne, su secreto era pensar en sus padres al apretar el gatillo. Hartos de tanta esperanza devorada por politicuchos tercermundistas, habían emigrado a Estados Unidos, donde él nació. Profesionales aquí, extranjeros ilegales allí (hasta que su padre se enrolara en el ejército y consiguiera la ciudadanía), le habían enseñado a odiar sistemáticamente a este país de praderas, vacas y agua… Agua de la mucha, por eso la invasión: USA tenía sed y eso era una cuestión de seguridad nacional. La profecía de los hippies del calentamiento global se había cumplido: las venas de su país se estaban secando.
***
–General, aquí está… lo pactado –le dice su par argentino, entregándole dos tarjetas plásticas que recibe y guarda rápidamente–. Si las quiere controlar puede regresar a su vehículo y…
–¿Usted cree que en estas cuestiones hay lugar para la puñalada por la espalda?
Tras negar con la cabeza, el argentino agrega:
–Entonces mi parte está cumplida –mirándolo fijamente.
Deathson mete la mano izquierda en otro bolsillo. Conserva la derecha lista para desenfundar su pistola, por si acaso. No es el viejo oeste, pero sí el nuevo sur. Saca la tarjeta de memoria con los datos que ha copiado del servidor remoto y se la entrega.
El argentino se la recibe, con la mano izquierda también. La inserta en la notebook que un capitán de su comitiva le alcanza. Abre la tapa y observa la pantalla un momento.
–¿Son las últimas coordenadas? –le pregunta, sin quitar la vista del monitor.
Él inspira hondo. Repasa los últimos minutos dentro de su tienda, cuando el programa se había desconfigurado.
–Supongo que me voy a quedar con lo que usted me dijo: en estas cuestiones no hay puñaladas por la espalda –agrega el argentino.
Sonrisas de media boca. Suspiros desviados por la nariz. Dos manos derechas se juntan. Luego bifurcan sendas.
Martínez, al verlo acercarse, pone en marcha el vehículo. Segundos después, el supresor de ruido convierte el bestial rugido del motor en el siseo de un moribundo.
–Permiso para hablar, señor –dice el capitán, sin apartar los ojos del camino.
–Concedido.
–Esto de haber venido solos no ha sido más que una bravuconada de vaqueros.
El general piensa que tiene razón. Vaqueros. Se imagina arriando vacas, montado en un caballo, como en aquella película que vio de niño, con los ojos brillantes y húmedos. Vacas, ¿cuántas cabrían en mil hectáreas?
–Soy de Alabama, Martínez. ¿Qué otra cosa podría esperar? –le responde.
–Aunque estén por rendirse, podrían habernos tomado prisioneros.
–Les saldría cara la puñalada por la espalda –y pone su mano sobre la de Martínez–. Los muchachos de la boina verde están al llegar y son muy rencorosos.
–No más que yo –sentencia Martínez y luego frunce el entrecejo–. No sabía que venían. Nos habías dicho que eran los dela División 101 los que estaban en camino.
–Sí. Antes de salir me conecté unos minutos y me di con la noticia. Supongo que vienen por si se complica. ¿Crees que van a permitir que los masacren como a nosotros? ¿Cuántos quedamos?
Martínez quita la vista del camino para mirarlo fugazmente. Luego sacude la cabeza.
–No me gusta. Pienso que es una operación poco convencional. Mucho movimiento para una rendición.
–Martínez –comienza a gritarle–, si no está de acuerdo puede llamar al Pentágono y decirles lo que opina, pero mientras esté bajo mis órdenes usted no piensa, ¿comprendido?
–Sí –gruñe éste.
–¿Comprendido, capitán?
–Sí, señor –exclama.
Un estruendo pasa por encima de ellos. Una escuadra de bombarderos.
–¡Son argentinos! –dice Martínez–. Esto no me gusta… nada.
–Nos han seguido.
–Imposible, el anti rastreo está activo. Esto no me gusta. No me gusta –y tras unos segundos de pensar detiene el vehículo y pregunta–: ¿cómo sabes que las tarjetas de memoria que te dio no tienen un dispositivo de rastreo?
–La tarjeta –corrige el general.
–¿Qué tienen?
–Tiene. Tiene, es una sola. El acta de rendición, firmada electrónicamente. Si nos hubieran estado siguiendo ya hubiéramos volado por los aires, ¿no te parece? Ahora acelera.
–Tenemos un par de vacas en el camino –dice Martínez y se las señala con el mentón.
–Si te resulta tan complejo esquivarlas lánzales un cohete. Llevaríamos barbacoa para festejar.
Martínez estalla en una carcajada. Él también.
Otros estallidos más. Hongos de fuego azul brotan a una milla. Onda expansiva.
Las vacas se levantan. Él general se asombra al verlas correr. Son más rápidas de lo que esperaba.
Los aviones regresan. Pasan por encima de ellos nuevamente. Martínez acelera a fondo. Insulta en inglés. Gruñe. Gime. Llora en español. Al general se le comprime el pecho. Está hecho. El diablo ha encendido la barbacoa.
Cuando llegan, todo es negro y gris. Por entre el hierro retorcido y la ceniza humea el olor a carne quemada. No hay un solo lamento. Sólo oyen sus pasos, quebrando pedazos de algo y huesos; también el crepitar de llamas verdosas, cada vez más a ras de suelo. De suelo arrasado.
Martínez recorre. Busca sobrevivientes.
“Idiota”, piensa el general. Bombas de plasma. La última maravilla china. Miles de grados al detonar. Funden, incineran, evaporan; todo en un parpadeo azulado.
Se lleva la mano al bolsillo. Piensa en sus mil hectáreas. Vuelve a imaginarse arriba del caballo. Cruza un mar de vacas que tienen los rostros de sus hombres. Sonríen. Le dicen algo.
Otra voz. La reconoce. Vuelve a la realidad. Martínez ha encontrado su portátil. Estaba entre los restos de la tienda de campaña, dentro del maletín de seguridad hecho trizas. Funciona, tanto, que el capitán lee el e-mail que se olvidó de enviar cuando se trabó el servidor. Deathson recuerda que en el apuro olvidó presionar “send”.
“Prevaleceremos.
La rendición no es una opción para nosotros. Llevamos meses de campaña en las peores condiciones. Las incursiones enemigas son cada vez más letales. He debido cortar toda comunicación para evitar que nos rastreen. Sólo reactivo la conexión para enviar este mensaje y luego volveré a desconectar hasta una nueva oportunidad.
Prevaleceremos.
Mis hombres saben que no habrá refuerzos. No se miran a los ojos: no quieren ver el miedo propio en la pupila ajena, pero se mantienen fuertes y ordenados.
América prevalecerá. Con la ayuda de Dios, resistiremos. La rendición no es una opción para mis hombres. Prevaleceremos.”
–Ni boinas verdes, ni División 101º, ¿verdad? –pregunta Martínez.
–Acabo de hablar con ellos, me agradecieron. Los he salvado.
–Están muertos.
–Siempre lo estuvieron, sólo que no lo sab… –y cae pesadamente al piso.
Su rodilla está hecha añicos. La puntería de Martínez es temible. 2.8 vacas/día. Vacas camufladas. Vacas poseyendo cuerpos de soldados. Argentinos o americanos, son sólo ganado.
Como el dolor no puede morder lo que ya no está, clava sus dientes en el resto de la pierna. Pero él es general, no va a gritar. Tirado en el suelo, oye a Martínez hablándole en cámara lenta. Toca su cartuchera, desenfunda su arma y apunta… pero duda. El rostro de Martínez lo cautiva. Duda. Desde el primer día duda. Es bello. Duda. Debe hacerlo. Duda, pero finalmente jala el gatillo.
El capitán reacciona casi a tiempo: por dos milésimas no terminó intacto. Ahora, en vez de nariz tiene una fuente en la cara que bombea sangre sin parar. También cae al suelo.
Deathson se le acerca a rastras… y lo besa. Silencia una boca con otra. Adoraría probar el sabor de su lengua, pero en cambio debe soportar mordidas y golpes en la espalda que finalmente se agotan en un abrazo. Sangre y saliva conforman el discurso de despedida de Martínez.
El general se pone de pie, aferrándose a la carcasa de un vehículo incinerado. Revisa su bolsillo. Las tarjetas que le dio el argentino están ahí.
Saca una, la que tiene el chip de validación electrónica que destella tanto como sus ojos. “Registro Nacional de la Propiedad–lee torpemente– …what ever”. Si Martínez estuviera vivo podría preguntarle. Ya tendrá tiempo de aprender español. Ahora debe ordenar sus mil hectáreas. Fundar su ciudad de vacas.
–Martínez –dice en voz baja y chasquea la lengua.
“El orgullo carga la sonrisa con la que derribas a tu enemigo”, piensa.
…Pero Martínez no es su enemigo. No lo dejará morir, piensa mientras saca la otra tarjeta, la que tiene su foto. Es la credencial identificatoria que usará a partir de ahora. Su nuevo apellido es Martínez, el anterior, Deathson, está en la placa de grafeno que pende de su cuello. Se la quita antes de que lo arrastre al fondo.
La Guerra del Agua acaba de terminar para él. No va a correr la suerte de su padre, sepultado con escombros por una puta musulmana. Ni gracias dijo ella a la familia de su salvador. Veintiún salvas, medio minuto de trompeta y una bandera de mierda, eso fue todo lo que quedó de él, junto con una foto y la frase que los Deathson han transmitido de generación en generación: “El orgullo carga la sonrisa con la que derribas a tu enemigo”.
Le saca también la identificación de grafeno al capitán y la arroja bien lejos. Le coloca la suya y, como puede, lleva su cuerpo hasta un tanque de combustible reventado, donde lo arroja. Las llamas le agradecen con saltos, chisporroteos y olor a carne que pronto será cenizas.
Al atardecer, el demonio apaga las últimas llamas de su barbacoa.
Vuelve a recordar la película. La plaga. Los vaqueros sacrificando el ganado. Las lágrimas de ellos y las de él.
El general recoge del suelo el ordenador que se empeña en seguir funcionando. Presiona el send que había quedado pendiente de la mañana. El email llega a destino. Misión cumplida: sus hombres serán un rebaño de héroes. Pastarán bronce en la infinita pradera de una placa conmemorativa.
Deathson entró súbitamente al cuarto… a lo que quedaba de él. Jadeaba. Estaba atontado. Sus oídos le chillaban y sólo tenía la certeza de que alternando un pie con el otro había logrado ensamblar una caminata torpísima, pero salvadora.
Las explosiones del exterior habían hecho volar los vidrios de la ventana hacia adentro y ahora estaban esparcidos en el suelo, diamantes de destrucción; o clavados en las paredes, cuchillos disparados a la velocidad del odio. Por el techo perforado adivinaba la luna, asomándose tras el velo de polvillo que aún flotaba por entre los escombros.
De su pelotón quedaban pocos. La emboscada había sido terrible y acabaría sólo cuando el último punto verde fuese apagado, como una alimaña luminosa, por los innumerables puntos rojos que se multiplicaban en su pantalla.
¿Acaso sería él? “¿…Y por qué no?”, se respondió a si mismo, sin lamentos. Él también había cazado alimañas y movido cuerpos con el pie, admirando las rosas de tallo rojo que las balas sembraban en el prado de un rostro. “Sería un buen pago”, concluyó, pensando en todos los que había liberado, con un tiro de gracia, del sufrimiento agónico. Estaba vivo por eso y no por esa matemática esquiva que los idiotas llaman ‘destino’.
Un cohete había estallado a metros de donde él y los suyos marchaban. Las esquirlas le habían impactado directamente mientras salía despedido por la violenta explosión. Luego fue todo caos: decenas de gritos saturaron sus auriculares; los del sargento, una fiera queriendo asfixiar el pánico con un bozal de órdenes contradictorias; y los de sus compañeros, un puñado de muñecos revolcados por una sucesión de huracanes en llamas.
Cada tanto, un gemido gutural se adueñaba de sus auriculares. Unos latidos después volvía ese silencio, aderezado por el leve zumbido de la estática, preanunciando un punto verde menos en su pantalla.
Aún estaba mareado. Permanecería allí hasta sentirse mejor. Ubicándose en un rincón desde donde podía vigilar la perforada casa, suspiró. Con un bip opaco, su microcomputadora le indicaba que sus sistemas estaban reiniciándose correctamente. Sin esperar a que alcanzaran el 100%, ordenó un chequeo integral. Segundos después obtuvo un resumen:
|
#4812953 Conscripto I. Deathson |
STATUS |
|
|
Biomecánica |
45 % |
Falla general en brazo derecho. Falla menor en piernas y torso. |
|
Bioelectrónica |
65 % |
Sensores de movimiento con deterioro medio. |
|
Salud Biológica |
70 % |
No se registran heridas de gravedad. |
|
Salud Psicológica |
25 % |
Stress en incremento. Posible ataque de pánico. |
|
Blindajes |
5 % |
Vulnerabilidad crítica. |
|
Municiones |
15 % |
013 balas |
|
Condición general |
27 % |
Regreso inmediato a base. |
Escrita con letras rojas, la última frase parpadeaba como un corazón a punto de apagarse. “Regreso inmediato a base”, repitió burlonamente, llenando de muecas su rostro tras el cristal antibalas del casco.
Releyó los indicadores en la pantalla de su antebrazo izquierdo. “Así vine y quizás así me vaya”, concluyó, mirándose la posición fetal en la que ahora estaba.
Tarareó una vieja canción, Sweet home Alabama y se percató de que las explosiones de fondo no eran tan monocordes como creía. La orquesta china usaba obuses que sonaban en un frondoso “re”; y sus antiaéreas ejecutaban un alegre “fa” sostenido. La música de los Estados Unidos de América le regalaba un nítido “do” de misiles aire-tierra impactando y la balística de los Bone Crushers, los nuevos robots de infantería, entonaba un delicado “si” bemol.
“Mi Alabama”, susurró y enseguida trató de quitarse ese pensamiento. No debía flaquear. Cantar una canción no lo estaba calmando. Si no quería entrar en pánico, debería recurrir al orgullo con el que su nación llevó la libertad a Afganistán, Irak, Irán, Venezuela, Corea del Norte… o del Sur. La que fuera no importaba ahora. “Lo importante es no ceder –pensó y resopló–. No ceder, no ceder, no ceder”, se repitió a sí mismo mientras aferraba dos amuletos. Uno era la placa identificatoria metálica de su abuelo, desmenuzado y empanado con arena árabe durantela Guerradel Petróleo. El otro era la placa de grafeno de su padre, hecho barbacoa en Sudamérica, durantela Guerradel Agua.
De repente recordó una frase que su padre había aprendido del suyo: “el orgullo carga la sonrisa con la que derribas a tu enemigo”. Y mientras regresaba a combatir dragones violetas con su espada de madera, su padre partía al frente.
Orgullo. Necesitaría varios cargadores extra de orgullo. Si no los conseguía, no podría contarle a su hijo que esta Guerra de Unificación era para “eliminar definitivamente las diferencias que fuerzan al hermano a luchar contra el hermano”, tal como había dicho el Presidente mientras las tropas embarcaban. Su país tenía un modelo a seguir y él era su emisario.
Ese pensamiento le duró un par de respiraciones. Los resplandores eran cada vez más luminosos. El fuego enemigo ya tronaba a unos cuantos pasos de distancia. Si no salía de allí, su placa se sumaría a las dos que recibiría su hijo.
Cuando se puso de pie, sonó una alarma. A un par de metros tenía a dos niños chinos. Maldiciendo los sensores, que recién los habían detectado, activó rápidamente el analizador. Cuando el escaneo arrojó que no portaban armas ni explosivos, dejó de apuntarles.
El niño lo había estado observando en silencio desde que había irrumpido en lo que quedaba de su casa. Su hermanita, sentada en el piso como él, tenía la cabeza apoyada en su hombro. Ambos, estaban tras una cuna desarmada a balazos que no quiso mirar.
Pensando en qué clase de padre abandona a sus hijos, decidió acercárseles. Por un momento creyó reconocer en el pequeño el rostro de su hijo. Entonces se detuvo en seco. Con la respiración entrecortada, activó la visión nocturna. Sus ojos se enfrentaron entonces con otros, más rasgados y oscuros, que lo miraban impasibles, traspasándolo a él y a toda cosa que se les interpusiera en su trayectoria a la nada.
La niña sostenía sobre su pecho un osito de peluche perforado. Detrás del muñeco aún escurría la sangre.
El soldado le habló al pequeño, pero éste se mantuvo en silencio. Se sentó a su lado y activó el traductor automático. Al comprobar que no funcionaba, supo que sería inútil hablarle. Años atrás, en una estación de metro, fue abordado por un viejo chino que, en ese idioma desagradablemente cantarín, le preguntaba algo. Él le respondió que sólo sabía inglés y el viejo, que mantenía una sonrisa amigable en mucho mejor grado que él la paciencia, insistió con un: “yes, yes, english”. La diferencia de lenguas, otra de las mierdas que dividían al mundo. Pronto sería uno solo y su esposa y su hijo podrían vivir en paz.
Los imaginó sonrientes, lo esperaban con los brazos abiertos. De fondo, una pradera y un cielo de esos que salían en las películas. Sólo faltaba la musiquita de fondo, una más melosa que Sweet home Alabama.
Los espasmos se apropiaron de su pecho y sus ojos estallaron. Las lágrimas le hacían desagradables cosquillas en el rostro. Sin poder dejar de llorar, se quitó el casco empañado.
Con otro bip, su computadora le avisó del mensaje entrante: que resistiera. No podían enviarle refuerzos. Debajo estaba la tecla “OK”. Con una mueca tragicómica recordó el origen de la expresión, usada por las tropas norteamericanas, siglos atrás, para indicar que ese día no habían sufrido bajas. “O Killed”, musitó. Tras presionar el botón, el mensaje desapareció y la pantalla volvió a mostrarle el mapa de la zona. Al centro quedaba un único punto verde… rodeado de puntos rojos que se le acercaban.
Comenzó a escuchar un silbido cada vez más intenso. Una mano le acarició la cabeza. Pensó en su padre, pero no: era el niño. No sabía de petróleo, de agua, de obuses, de antiaéreas y sin embargo le enseñaba cómo unir.
Lo abrazó. “Blindajes: 5%”, releyó en la pantalla de su antebrazo. Quizás…
“Yes, yes, english –le susurró el niño– O Killed”, y le sonrió mientras meneaba la cabeza.
El silbido entró en la habitación. El clarín suena en el parque. La flor de fuego se abrió. La bandera es entregada. Apretando dientes, la esposa de un soldado la recibe y mira por la ventana. Duele, pero siente orgullo cuando ve a su hijo jugando con una espada de madera.
Atardece en Alabama. El niño mata dragones. Recita una y otra vez “el orgullo carga la sonrisa con la que derribas a tu enemigo”. Ama la frase que le enseñó su padre antes de partir. Será la primera que le diga cuando regrese.
Las toberas apuntan hacia abajo. Sus fauces escupen un girasol de fuego que empuja la nave hacia arriba. A los 13.23 metros de altura, el pájaro interrumpe el despegue vertical, despliega sus alas y, con un rugido, pasa a vuelo a vuelo rasante por los techos. Los cristales de la base vibran. Algunos se resquebrajan. Minutos después sobrepasa con creces la velocidad del sonido.
En la cabina, un guante estruja la palanca de comando. Velocidad:3.187 km/h. Salida a espacio exterior: 32 segundos “…sanción disciplinaria: apenas aterrice”, rumia el piloto. Los auriculares retumban como si estuvieran conectados a los siete motores de su SD-99. Conteniendo la respiración, les baja el volumen.
Con un pip, la computadora de vuelo le indica finalmente que han abandonado la atmósfera.
Mira hacia atrás. El planeta se parece cada vez más a una gota terrosa sobre un paño negro.
En el visor de su casco aparece una tabla traslúcida:
|
#42454645 Piloto M. Deathson |
STATUS |
|
|
Armamento |
100 % |
Esperando activación |
|
Velocidad |
0.79 lux |
Abandonando Sistema Solar en 2:23 mins. |
|
Trayectoria |
052:187:2498 |
Arribo estimado en 03 hrs. 42 mins. |
Pestañea dos veces y la tabla desaparece con un suave degradé. Le ordena a la computadora que haga los cálculos correspondientes. Cuando ésta le confirma que no se estrellará contra nada, acelera a lux 1.
La tabla vuelve a aparecer, pero con parámetros modificados: saldrá del Sistema Solar en poco más de un minuto y llegará ala Base 16 en poco menos de dos horas.
Piensa en acelerar a lux 1.1. Con sólo ese 0.1 adicional a la velocidad de la luz, operaría el milagro matemático de reducir a la mitad el tiempo de viaje “…pero ni bien aterrice, me cuelgan de las pelotas, panda de maricas cuidadosas. Como si a este pajarraco se le fueran a volar las chapas”.
Vuelve a pestañear y cuando la tabla se esfuma, divisa un destello. “Con que esas tenemos, ¿eh? Ya te vi”, murmura. Rápidamente estima su ubicación y la ingresa en la computadora. Su nave modifica el rumbo: ahora va directamente hacia ese objeto que centellea tenuemente.
Cuando lo tiene a distancia de tiro, el objeto comienza a moverse.
“Muy bien. Si así lo quieres…”, susurra y activa el “sigilo extremo”. A partir de ahora navegará sin computadora, que ha pasado a operar en segundo plano. Las transmisiones se minimizan y su nave es mucho más difícil de detectar, pero también de pilotar.
Aferra la palanca de comando con fuerza y soporta el cimbronazo. “Ahora sí. Listo para el baile”, piensa, e inicia la persecución.
El objeto se mueve tan rápido como su nave, incluso más, pero cuando le saca suficiente ventaja, lo espera.
“Voy a hacer que te duela mucho –gruñe y acelera a lux 1.1–. Que los cagones dela Base16 se vayan a la mierda. Comida de dragones, ¿eh?”, musita entre dientes y comienza a recordarse niño. Jugaba con un avión de plástico. Había bombardeado ciudades imaginarias a vuelo rasante y ahora se elevaba triunfante… Y hubiera regresado intacto de la misión si no fuera por unas llamas de carne que lo atraparon y comenzaban a estrujarlo con fuerza.
–¿Qué es esto? –le gritó su padre, señalando con el índice izquierdo la punta aún intacta del avioncito que asfixiaba con su puño derecho.
–Un… un… un F-33 –tartamudeó él.
–Un F-33, ¿eh? Esta mariposita es com… comida de dragones –gritó, con voz pastosa; y la arrojó al piso, retorcida y fisurada–. Así quedan des… pués de un cañonazo y nosotros tenemos que arriesgar nuestros cojones e ir a buscar sus pedazos. Lllll…le dije mil veces a tu madre que no te compre estas mierdas.
Su padre se calló un momento, pero siguió mirándolo, tratando de enfocar sus ojos enrojecidos y vidriosos. Luego recogió del piso la espada de madera que le había hecho y, golpeándolo con el canto en la cabeza, repitió:
–Comida de dragones. Sólo la espada sirv… sirve con ellos; y se señaló las dos que, cruzadas, componían su insignia del Cuerpo de Caballería.
Uno de los botones de la palanca de mando se ilumina y él lo presiona.
Una andanada de proyectiles sale en dirección del objeto… que los esquiva diestramente, cambiando su rumbo. Ahora se dirige ala ZonaOscura, el área donde está prohibida cualquier incursión.
“Me cago en los reportes, en las anomalías magnéticas y en todo lo demás. Voy a entrar, voy a llenar de agujeros a esa cosa y voy a salir… como que me llamo Deathson”, piensa mientras tuerce su marcha.
Al final del corredor en penumbras, su madre abrió la puerta y salió de la habitación. Su padre amagó un nuevo golpe con la espada, pero la dejó en la mesa y le sonrió. Recién cuando aquél se fue hacia donde estaba su madre, zigzagueando, él pudo respirar hondo, a salvo del aliento que su padre tenía cuando estaba así.
El botón vuelve a iluminarse, en el visor de su casco aparece el ícono verde que, parpadeando, le indica que las armas se han recargado.
Él maniobra y, cuando pone al objeto en la mira, presiona. Otra andanada sale de las entrañas de su nave. Su contrincante sigue indemne y se pierde en la negrura.
Cuando sus padres se encerraron en la habitación, pudo oír retazos de una discusión; luego las sonrisitas de su madre. Finalmente gemidos, jadeos y exclamaciones cada vez más intensos.
Tercera metralla… cuarta… quinta.
Cuando la puerta se abrió, su madre salió despeinada y envuelta con la misma toalla húmeda que había dejado sobre la cama por la mañana. Su padre estaba tirado boca abajo, podía ver sus pantorrillas a través de la rendija que dejaba la puerta mal cerrada.
–Hazle un café y pídele disculpas cuando salga –le dijo ella antes de entrar al baño.
Presionó de nuevo el botón iluminado, con tanta fuerza esta vez, que temió romperlo. Disparo 6.
Pilotaba un SD-99 –Space Doom, como apodaban al destructor espacial–, una nave capaz de triturar a algo mil veces mayor, como una nave madre o incluso de convertir en sol a un planeta si descargaba todo el armamento que llevaba… sin embargo estaba siendo incapaz de acertarle al pequeño objeto que, de tanto en tanto, parpadeaba a la distancia, provocándolo.
Cuando su padre salió de la habitación, llevaba puesto nuevamente el uniforme. De su bolsillo sacó un robot de plástico.
–Toma. Es un Bone Crusher. Lo último de lo último. Con estos le patearemos el culo a los chinos –le dijo mientras se lo entregaba.
–¿Los dragones?
–Sí, soldado –y le acarició la cabeza.
Él quiso sonreír, pero la mano de su padre le tocaba el chichón que acababa de dejarle.
–Otra cosa, soldado: cuando vuelva, no quiero ningún avioncito, ¿comprendido? Irás a Caballería, como todos los de la familia –y de su bolsillo sacó las plaquetas identificatorias del abuelo y del bisabuelo que sólo conoció por fotos y tenían el mismo uniforme.
El botón vuelve a iluminarse. La nave sigue moviéndose más rápido que la luz. Otra rueda de artillería. El objeto se mueve caóticamente, más rápido que la oscuridad. Otra rueda de artillería perdida en la nada.
De repente una risa. El piloto aumenta el volumen de los auriculares. Otra. No viene de ahí. Detiene la nave. El objeto regresa. Quedan frente a frente.
Él le da una última orden a la computadora, luego la deshabilita totalmente.
Un último recuerdo surge, el de su padre marchándose. En un momento, aquél se detuvo y arrojó una bolsa en el cesto de basura que estaba en la acera. Luego giró la cabeza y lo miró, severo. Él hizo el ademán de ir a buscarla, pero su madre lo retuvo. “Quédate aquí y pórtate bien. Hay cosas más importantes que tus avioncitos”; y abrazándolo por la espalda, se largó a llorar. Él soportó todo lo que pudo, pero finalmente se zafó y entró corriendo a la casa. La espada de madera estaba tirada en el piso. Quería partirla, pero de repente sus ojos se iluminaron y una sonrisa le coloreó las mejillas. La tomó por el medio y la hizo carretear por el piso. El despegue le tomó seis baldosas y enseguida alcanzó toda la altura que le permitía su brazo. Era la nave más poderosa que jamás había piloteado: en un parpadeo volaba por el jardín y quería llevarlo más alto, pero el sol… No, ningún sol lo haría lagrimear. Ni éste ni todos los que conocería cuando fuese el mejor piloto del mundo.
Atardecía. Se sintió poderoso: Acababa de tapar el sol con su pulgar. Sonrió.
El botón se ha encendido y brilla como un sol, pero ahora su luz es rojiza y parpadeante. Atardece en la cabina.
El niño Deathson está fuera de la nave. Mira al piloto Deathson que se prometió ser. El piloto mira al niño. Entiende su desafío. “Amanece”, piensan ambos. Ya no están separados por el cristal de la cabina, que ahora se abre. Sonríen. Suman pulgares, uno encima del otro y presionan el botón.
Un sol se enciende en la Zona Oscura, es el más brillante que hayan visto, pero no los hace lagrimear.
Ha rechazado. Deathson ha rechazado porque cree.
“El viento sopla más fuerte cuando hay esperanza”, piensa mientras mira las velas hincharse. Blanco sobre azul, paño y noche. La fragata leva anclas, abre aguas.
En la costa de Alabama quedan su esposa y su hijo pequeño. Sus lágrimas saben al mismo mar que ahora surcan. Deathson ha rechazado la paz de una vida con ellos. Una paz de mentira, siempre temiendo la venganza de los ingleses. Nunca permitirán que Estados Unidos exista. Lo sabe porque es inglés… o era: ha rechazado serlo. Para demostrarlo ha escupido la bandera que juró defender antes de venir a estas colonias que ahora quieren su independencia.
“Estados Unidos de América”, susurra. Le gusta el nombre. Suena enorme, tanto, que le ocupa toda la cabeza. Inglaterra, en cambio, le resuena como el nombre de una criatura asquerosa, el dragón que San Jorge venció “…y en el que se terminó convirtiendo luego”, concluye, pensando en la explotación que ha visto en las colonias. Por eso está a bordo: cree en la libertad. Ha rechazado estar con su familia, calentando en el hogar las palmas de sus manos que ahora abrazan el fusil.
Mira hacia arriba. A lo alto del mástil está su nueva bandera, trece barras y estrellas sobre un fondo azul, como la noche en la que navegan.
Se lleva la mano al bolsillo. Tiene una nota que dice. “Si lees esta carta es porque he muerto”, comienza. Sigue con instrucciones, ninguna doméstica: casi no conoce su casa de ladrillos. Ha estado mucho más en la que tiene proa y popa, luchando por quienes ahora está a punto de atacar. Le dice a su esposa dónde debe cavar para hallar el dinero que ha escondido y que pase lo que pase, honre su memoria quedándose aquí y enseñándole a su hijo una frase que le deja escrita.
No necesita hacer memoria. Recuerda muy bien el día que la escuchó por primera vez. Mira a lo lejos, en la costa cree reconocer la luz de la taberna. Fue allí, la misma noche que, para demostrar que dejaba de ser inglés, escupió la bandera. Subido a una silla, un patriota le vociferaba a una treintena de narices rojas. “Quitarse el yugo inglés… Estados Unidos… Nueva nación… Justicia y libertad”.
Ha rechazado. Deathson ha rechazado seguir siendo inglés porque cree en lo que éste hombre dice. Escupiría sobre cada bandera inglesa que le interpusieran en su camino. Es marino, ahora americano y peleará la guerra. Sólo así logrará que su familia y sus descendientes vivan en paz.
Tras la arenga, los parroquianos trajeron un soldado inglés a las rastras. Lo ataron de manos y pies y el patriota sonrió. Sin bajarse de la silla dijo:
–El orgullo carga la sonrisa con la que derribas a tu enemigo –y sonriendo sacó su pistola. El inglés cayó como un madero sobre el entablonado.
Un ruido similar lo trae de regreso: uno de los mástiles ha caído unos pies más allá. Los ingleses los han interceptado y destrozan la fragata a gusto.
Deathson rechaza estar ahí. Vuelve a aquella noche. En un rincón está sentada doña Martínez, la española que iba a Sudamérica y tomó el barco equivocado. Su hermano está allá y promete mandarle dinero para el pasaje. Mientras tanto se gana la vida en la taberna. Usa unos naipes extraños para leer el futuro. Deathson suele ayudarla con una moneda. También finge creerle. “En tu futuro veo caminos rojos y blancos, veo azul y estrellas”, le dijo aquella noche y él se le rió en la cara.
El cañoneo dura poco. Los ingleses han abordado el barco y pasan por cuchillo a los sobrevivientes.
Deathson rechaza estar ahí y trata de pensar en su mujer y en su hijo, pero vuelve a rechazarlos y regresa a la taberna. Debería haber creído.
–El camino blanco es el de la perfección –continuó diciéndole doña Martínez.
–Pero el de la sangre es más poderoso –le respondió a la española, imitándole su tono melodrámatico mientras le señalaba lo que tenía a sus espaldas. Colgada en la pared estaba la bandera por la que ahora peleaba–. Siete rayas rojas, seis blancas.
–Trece es un mal número, muchacho –concluyó la española.
Bufando guardó las cartas y se levantó de la mesa, rechazando su moneda.
Deathson mira la cubierta. Las velas se han llenado de sangre. Los ingleses lo han visto, oculto entre los paños blancos. Mira al cielo. Es medianoche, las estrellas lo esperan, pero las rechaza. Quiere ir con su familia. Cae. “El orgullo carga la sonrisa con la que derribas a tu enemigo”. Sonríe.



Muy buen cuento. Un ambiente solitario, bien logrado, para los miembros de la familia Hijosdelamuerte que se regenera en cada guerra/generación.
También resulta interesante el tema de las trece barras, un mal presagio para una nación que creyó ser libre y sólo logró ser liberal.
¡Felicitaciones!
Muy buen texto y mejor aún la cadencia de las distintas guerras/generaciones de la familia Hijosdelamuerte. Y es cierto que las trece barras son un mal presagio para el nacimiento de una Nación que aspiró a ser libre y que sólo logró ser liberal.
¡Felicitaciones!
Muchas gracias, Carlos. Me alegro mucho que te haya gustado. Un placer.
German, este es un GRAN cuento. El hilo conductor (las diferentes generaciones, Alabama y la frase compartida por todos) es magnífico. Además “Deathson” podría traducirse como “hijo muerto”… gran detalle!! Felicitaciones, y MERECIDÍSIMO PREMIO!!!!!! Abrazo!
En realidad “hijo DE la muerte”… Excelente!
¡Tal cual, Rodrigo querido!
¡Muchas gracias, Rodrigo! Te has dado cabal cuenta del hilo conductor. Te mando un abrazo enorme.
Mucha acción y vértigo para atrapar hasta el final, Lo que debe tener todo relato. ¡¡Felicitaciones Profesor!!
Muchas gracias, Jorge querido. Me alegro que le haya gustado.
Muy lindo, vertiginoso, original. Nuevamente felicitaciones
Gracias, Any querida. Me alegra que te haya gustado.
Germán, ya lo había leído y comentado! que gusto volver a hacerlo. Me gustan los nombres, los juegos de palabras, las imágenes. El final. Bien…! Felicitaciones por el premio!
Gracias, Dani querido. Un placer saber que te ha gustado… nuevamente (eso sí, hay que aprender a escarmentar).
Bueno recién lo leo ahora, con motivo de haber recibido premio. Excelente el cuento, me dejó una sensación de angustia y tristeza. Muy bien lograda la descripción de la situación, pude imaginármela como si la estuviera viendo, a pesar de no saber al principio que era un Reaper 🙂
De nuevo, felicitaciones
Gracias, Lau. Viniendo de una lectora como vos, un placer. Espero que después hayas entendido lo que era el Reaper.
Germán, recién lo veo porque estuve desconectado. No tengo nada para agregar a lo ya dicho. Me gustó muchísimo. Mucha acción, vértigo y ritmo. Un abrazo grande, y espero ansioso el comienzo de este “año lectivo”.
Otra para una película…! Me lo leí a mil..! atrapante, vertiginosa, y como con un contenido subliminar enriquecedor diría.. Mientras lo leía estaba en el cine viendo una de esas MUY BUENAS PELICULAS
¡Qué bueno que te haya gustado! Para mí, misión cumplida. Besotessss
ESTA PARA UNA PELI DE GUERRA…PERO DE LAS BUENAS…ESTA EN TU SANGRE GERMAN NO SOLO EL ESCRITOR SINO EL VERTIGO Y LA ADRENALINA…SIN ANESTECIA TUS RELATOS…AUNQUE CREO QUE MAS ME GUSTAN LAS TREGUAS QUE LA GUERRA…YA QUE LOS TRATADOS DE PAZ NUNCA SE RESPETAN…DISFRUTE LEERTE…Y GRACIAS POR ESTE REGALO QUE NOS HICISTE …UN BESO RAQUEL
Gracias, Rach querida. Muy lindo lo que decís. Por supuesto que yo también soy amante de la paz, por eso la ironía de estos 5 cuentos.
Una terminología bélica digna de adolescente que jugando al Counter sabe más que los boina verdes! Qué joven Maretto, qué agil y qué bien pintaste la aldea… de ellos. Muy difícil de lograr. Lo superaste con laureles cinematográficos. Gracias por este obsequio.
Chagrácia, Ale querida. Estaba dudoso de publicarlo.
Germán, no pude con la ansiedad y lo leí de una. Buenísimo ( y no miento!!! ja), es atrapante, electrizante. No se que miércoles es un Stryker, pero me lo imagino. En realidad se me mezclaron muchas imágenes de películas de guerra, empezando por m.a.s.h. El final es terrible. El héroe queda “fuera de programa”. Gracias por publicarlo para cerrar el año. Cuidate y junta fuerzas para soportarnos el año que viene!!!
¡Ey, Dani! Gracias por lo que decís. La idea era ésa, transmitir un poco de vértigo. Te mando un abrazote y me alegro mucho que lo hayas disfrutado… Nos vemos el año que viene.